Y, sí… tenés razón… pero creeme que ya no sé qué hacer para olvidarla. Es como esta cicatriz que me arde cada vez que se moja.
¿Cómo la conocí? Fue en una tarde lluviosa, debajo de un techo precario que nos protegió de esa tormenta con granizo de octubre de 2002. Ella era más grande que yo, no en edad, pero sí era más grande. Esa tormenta fue como un tornado, fuerte, pero además tan larga que del cagazo nos empezamos a hablar, poco al comienzo pero bastante, y hasta entretenido, al final.
Cuando paró de llover ni siquiera nos despedimos pero ¿podés creer que volvimos a encontrarnos abajo del puente del Parque Francés en otra lluvia? Y ahí sí, fue donde empezamos a conocernos. Ella había llegado al barrio justo un día antes de la tormenta. Empezamos a vernos un rato cada tanto. Los encuentros podían ser cortos o largos, dependiendo del clima, las ganas, el humor, o lo que sea que el otro tuviera que hacer. Nos reconocíamos de espíritus libres, ninguno de los dos se concebía encadenado a nada, y menos aún a un otro. Para nosotros, en aquellos días, la vida era para vagabundear.
Lo que ocurría antes y después de vernos era un secreto, y a ninguno de los dos le importaba. Preguntas del tipo ¿de dónde venís? ¿adónde vas? o ¿qué hiciste anoche? parecían prohibidas o, mejor dicho, impensadas. Pero sin duda teníamos una vida antes y después de cada encuentro.
Recuerdo que yo podía despertarme en cualquier lugar, me levantaba a la mañana donde sea que el destino quisiera dejarme dormir la noche anterior. Podía ser en mi cama como en una cama ajena, sin importar demasiado edad, raza o religión de su dueña. Tener una casa no estaba dentro de mis prioridades. Desde que los viejos habían desaparecido, primero había vivido en una especie de “hogar” pero luego, cuando tuve el valor suficiente para independizarme, viví alquilando o de prestado en diferentes barrios de la ciudad. Hacía lo que podía para subsistir, sin demasiadas aspiraciones, mis prioridades eran las básicas. Era joven y callejero, mi estilo de vida no se ajustaba al de ninguna familia que conociera. No había tenido la suerte de nacer en el seno de un hogar acomodado, que me brindara contención o seguridad, pero eso no me molestaba para nada. Era lo que me había tocado. Mis mañanas en general transcurrían tranquilas, dedicadas completamente a disfrutar de la luz y calor del sol. Siempre preferí el día a la noche. Creo que es lo que me mantiene con vida (acordate de los amigos que perdimos en situaciones poco claras de la noche… será por eso que la noche me aterra). La comida, al igual que el techo, no era importante. Comía cuando tenía hambre, sin horarios ni lugar y menos todavía un menú exigente. Eso sí, dedicaba todas las tardes a hacer algo que me asegurara tener al menos un bocado. Ya te hacés una idea, no hay mucho más para contar sobre mí en aquel entonces.
¿Ella? Ella era todo un misterio. Aún debajo de la lluvia aparecía siempre impecable, distinguida ¿viste?, medio finoli, como recién salida de un salón de belleza. Tenía un acento especial, aunque se le entendía perfecto, sonaba extranjera. No sabía mucho más de ella de lo que sé ahora. Es más, eran sus silencios los que yo sentía que nos conectaban. Y nuestras miradas. Sus ojos… qué se yo… era raro.
Los primeros meses transcurrieron entre paseos y caricias tímidas. No era lo habitual pero salíamos. Recuerdo especialmente la vez que nos sorprendió la noche con hambre y hasta comimos juntos. Creo que llevábamos seis meses y me acuerdo porque fue cuando se me ocurrió la idea de hacer una presentación (digamos, formal) con nuestros amigos. Ya te dije, fui yo quien lo propuso y reconozco que fue un fin de semana en el que su silencio comenzaba a incomodarme, pero también hay que decir que de su parte no hubo ni un pero. Ni siquiera un gesto. Acordamos no hacerlo en ningún evento especial, festejo, cumpleaños ni cosas así. Compartíamos cierta duda sobre si era una buena idea pero queríamos que pase, como quien sabe que algún día el telón que cerrábamos detrás de nosotros en cada encuentro debía empezar a abrirse, o a cerrarse menos…
Tomé la iniciativa y propuse que fuéramos a pasar un rato a la esquina donde se juntaban mis amigos. Algo sin demasiado compromiso, pensé. Me pidió que no fuera muy tarde, y me pareció bárbaro (ya sabés que no me gusta la noche…). Fue la primera vez en mi vida que organicé un encuentro tratando de que pareciera totalmente natural. Le pedí a Jack que llevara a alguna de sus conocidas para que ella no se sintiera tan sola en caso de que un asunto de machos nos alejara. Llegamos temprano, pero Jack ya estaba ahí con su compañera. Fue llegando el resto de la banda y aunque se notaban las diferencias, supo desplegar su encanto y no solo me sorprendió a mí, también dejó a todos como embobados. Se la veía feliz de compartir un momento, digamos, íntimo de mi vida.
Lo repetimos algunas veces más y en cada una se le notaba un entusiasmo envidiable, pero pasaba el tiempo y comenzaba a incomodarme que no me hiciera al menos la insinuación de conocer a sus amigos. ¡Siguieron pasando meses y nada! Hasta que me enojé, pero conmigo mismo más que con ella, como me pasa a veces. Venía como masticando bronca por alguna otra cosa y, apenas me preguntó “¿Qué te pasa?”, le ladré: “¿Te doy vergüenza?”.
Dos semanas después, arrepentido por el exabrupto, me encontraba camino a la reunión con sus amigos. Justo en el aniversario de nuestro primer encuentro en aquel precario refugio. Me recuerdo caminando alterado, más nervioso que si estuviera yendo a una primera cita. Aunque ya lo había imaginado todo, con cada paso la sensación de que algo saldría mal era más y más patente. Llegué, otra vez enojado conmigo mismo por haberme emperrado en forzar la invitación cuando, vaya a saber por qué, ella aún no lo creía conveniente. Mi calentura no ayudó en nada, mis nervios me jugaron una mala pasada, y mi corazonada no falló. El encuentro no pudo ser peor… No habíamos terminado con los saludos que ya un mal entendido llevó a otro y después a otro peor. Te digo, no me acuerdo de nada. Yo discutía y a la vez me disculpaba sin entender mucho hasta que la escuché decir la frase que lo empeoró todo: “me estás humillando frente a mis amigos”, y para qué…
Sus hermanos, ofendidos, se pusieron como fieras y comenzaron a ladrarme hasta aturdirme, mientras sus amigos me acorralaban a mordiscones tirándome tarascones a las patas. Me acuerdo que el más grandote me apuntó al cogote, que si no reacciono me dejaba seco ahí. Todavía hay noches que sueño con esos colmillos y el asco de sentir mi hocico mojado por sus espumas rabiosas.
¿La cicatriz? Mirá, creo que la cicatriz me la hizo ella cuando me mordió la oreja para arrastrarme hasta la calle, pero no estoy seguro. Sí me acuerdo que volví caminando, confundido, y empezaba a chispear mientras algunas gotas de sangre caían sobre el asfalto. Fijate vos que la única herida que me quedó de aquel quilombo me la hizo ella. No volvimos a vernos. Y bueno… todavía la recuerdo cuando llueve…
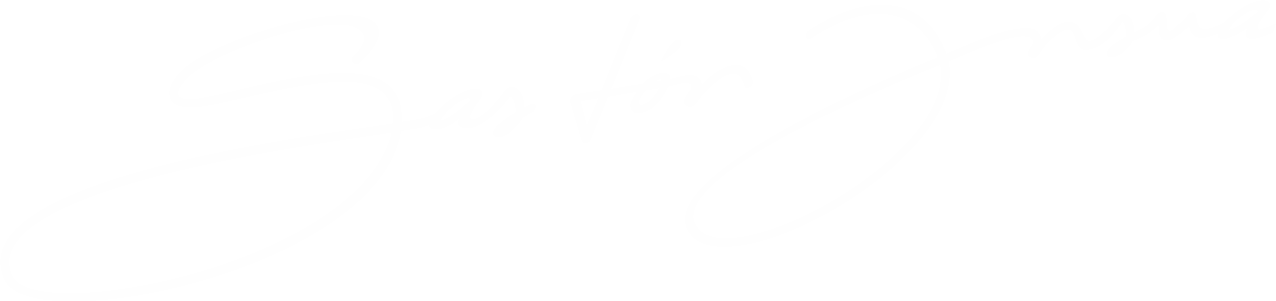


0 comentarios