Abrazados en su cama de dos plazas, Rebeca y Abel, duermen como jóvenes enamorados aunque han pasado hace años sus setentas. Se abrazan por costumbre. A ella siempre le gustó dormir así, él solamente se deja. La oscuridad del cuarto les permite imaginarse adolescentes. Si pudieran verse, se reirían de las muecas de sus sonrisas.
Pero esta noche el abrazo no es de amor, es de condolencia. Vienen de despedir el cuerpo frío de su hijo menor. Todavía no creen que anoche la pasaron sentados, despiertos y llorando en una funeraria.
Gabriel fue el hijo malcriado de la familia, lo tuvieron de grandes, casi en sus cincuenta, y les dio más trabajo que sus dos hermanas juntas. Pero a fuerza de constancia, y cambiando los golpes que habían aplicado a las chicas por el cariño comprensivo, lograron que terminara el colegio para, luego, apasionarse por la química. A Gabi le gustaba experimentar desde niño en el galponcito del fondo. Le atraían las explosiones, especialmente la creación de atmósferas explosivas, y los venenos, lo que él llamaba toxinas.
Una de las primeras le costó la vida a él y gracias a las segundas descansan en paz sus padres que anoche, en el velorio, se prometieron que no volverían a tener ese tipo de experiencias en sus vidas.
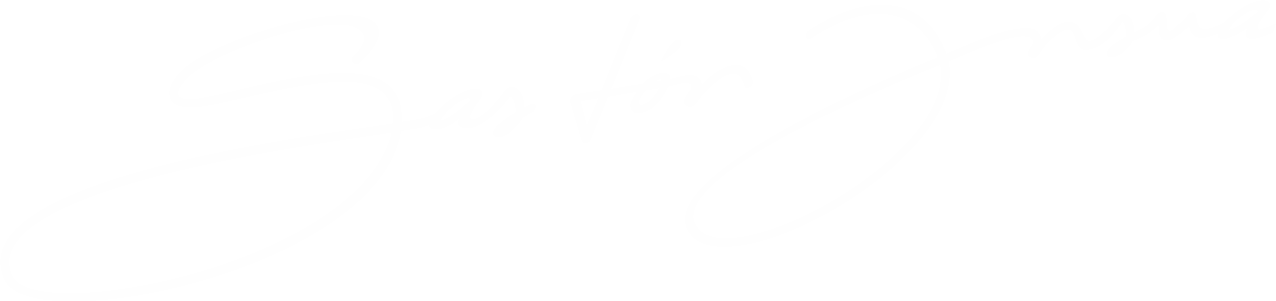


0 comentarios